La celebración del segundo centenario de la publicación de Frankenstein pone de relieve la enorme capacidad prospectiva de la novela de Mary Shelley en una encrucijada histórica como la actual, en la que los avances en el campo de la inteligencia artificial (IA) son cada vez más sorprendentes y decisivos en todos los órdenes de la vida. La mejor prueba de ello es que en estos momentos la progenie literaria de la criatura imaginada por la escritora inglesa ha pasado a ser tan numerosa que habría que ser un auténtico especialista en literatura comparada, dotado de una erudición vastísima, para rastrear las huellas que ha dejado en la obra de escritores posteriores. En todo caso, como no poseo ninguna de estas cualidades, mi aportación aquí será por fuerza mucho más modesta, y me limitaré a comentar algunas muestras del tratamiento radical que la problemática frankensteiniana ha obtenido en la narrativa de uno de los grandes escritores, sin adjetivos, del siglo XX, el polaco Stanisław Lem.
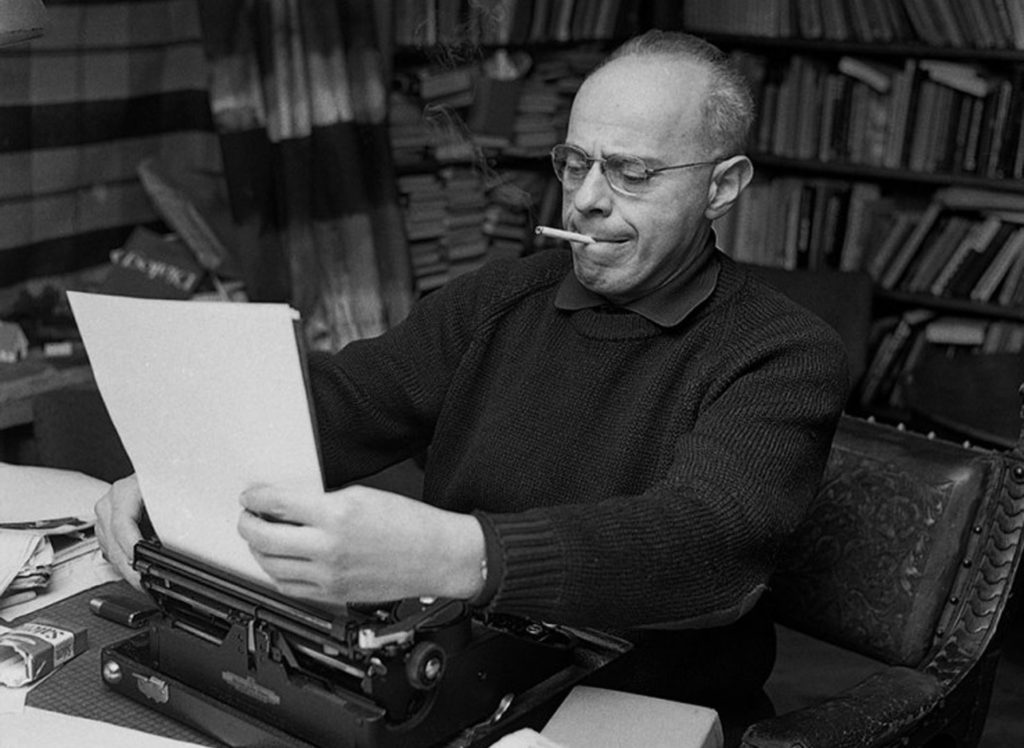
Indiscutiblemente, los problemas generados por la comunicación entre la especie humana y sus creaciones se encuentran muy lejos de las hipotéticas dificultades suscitadas por la comunicación con civilizaciones alienígenas descritas en algunas conocidas novelas de Lem como Solaris o Fiasco. Sin embargo, también en este ámbito existe la tendencia —que el Frankenstein de Shelley ilustra a la perfección— a concebir la relación hombre-artefacto como una experiencia ominosa, hecha a un tiempo de atracción y de rechazo, similar en muchos sentidos al mysterium tremendum atque fascinans que el teólogo alemán Rudolf Otto atribuía a la experiencia del creyente enfrentado a la divinidad. No en vano hay quien ha apuntado que la creación de un ser humano a partir de materia muerta constituye una auténtica prefiguración de la muerte de Dios y su sustitución por el hombre. Mientras tanto, lo único cierto es que Dios calla, y asistimos a una época en que, tal como señala Ricard Ruiz Garzón, «la sombra de Frankenstein se alarga por la vía del transhumanismo y del poshumanismo, por la vía de la alteración de la muerte mediante la ciencia, por la vía del mejoramiento humano y las máquinas, desafiando a unos dioses que empiezan a ser ellos mismos peligrosos experimentos de laboratorio» (Mary Shelley i el monstre de Frankenstein: ara i aquí, 2018).

Sin abandonar el ámbito de la experiencia religiosa, no hay que olvidar que los ejemplos más conocidos, en lo que respecta a la elaboración de réplicas animadas de los seres humanos, se relacionan con las tradiciones mistéricas judías alrededor de la creación del Gólem. Desconozco si la novelista inglesa poseía alguna noticia sobre las especulaciones rabínicas, ignorancia que no impide detectar el aire de familia existente entre las dos aproximaciones al asunto, hasta el punto que no parece nada osado pensar que se trata de dos interpretaciones alternativas de un motivo común. Ahora bien, pecaríamos de poco honestos si no pusiéramos también en evidencia las profundas discrepancias existentes entre ellas, sobre todo en lo tocante a la consideración moral que se desprende de la posibilidad de replicar artificialmente a los humanos. Dentro de la tradición judía, esta actividad se enmarca en la doctrina de la imitatio Dei, entendida como la actividad que permite al hombre alcanzar la plenitud de su condición de criatura formada a imagen y semejanza del Creador. En palabras del estudioso de la cábala Moshe Idel, «es posible describir las prácticas de creación del Gólem como intentos del hombre de conocer a Dios mediante las vías que Él utilizó para crear al hombre.» Haremos bien en señalar que nos encontramos ante una concepción eminentemente artificialista de las acciones divinas, según la cual, como sentenció Sir Thomas Browne en un conocido pasaje de su Religio medici (1642), «todas las cosas son artificiales porque la naturaleza es el arte de Dios». El Gólem genuino, pues, habría sido el mismo Adán, el primer hombre modelado por Dios con barro en el principio de los tiempos. Por el contrario, todas las tentativas posteriores de repetir la operación a cargo de los rabinos desembocaron fatalmente, no ya en la creación de nuevas criaturas humanas, sino en la caricatura de estas en forma de antropoides faltos de sabiduría y de lenguaje, como si el hombre fuera incapaz de infundir la esencia divina en sus productos.

Este desajuste entre el poder atribuido a Dios y las limitadas capacidades humanas se hace especialmente patente en el relato de Mary Shelley. Las diferencias existentes entre Adán y la criatura de Victor Frankenstein radican en una serie de detalles no menores. De entrada, Dios no sólo no se contentó con la creación del primer ser humano, también lo dotó de una compañera con la que tener descendencia y lo convirtió en amo y señor del mundo, condición que no perdió ni tan siquiera después de la caída y la expulsión del paraíso. En cambio, a pesar de que la criatura de Frankenstein exhibe una serie de rasgos físicos e intelectuales que harían de él una especie de «superhombre», no deja en ningún momento de aparecer como un ser solitario que suscita tanto el rechazo de su creador como del resto de la humanidad, incapaz de tolerar su monstruosa presencia. Desde este punto de vista, la obra de Shelley constituye una potente ilustración alegórica de la creencia rousseauniana de que el hombre nace libre y es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe y le obliga a someterse a un estado de cosas fundamentado en la opresión de los débiles por los más fuertes. Aunque, si bien se piensa, esta corrupción no deja de representar también una modalidad de integración social, en la medida que permite al individuo convivir con el prójimo ni que sea problemáticamente, posibilidad que a la criatura frankensteiniana le está del todo vedada, porque ha venido a un mundo dominado desde hace milenios por la especie humana, que rehúsa instintivamente su condición siniestra y solitaria de criatura artificial.

No creo que sea nada aventurado ver en este rechazo una ilustración avant la lettre de la hipótesis del «valle inquietante» que hace cerca de medio siglo formuló el profesor de robótica Masahiro Mori, según la cual, como explica Ferran Esteve, «los seres humanos sienten más empatía hacia los robots cuando estos tienen aspecto humanoide, pero solo hasta el momento en que la semejanza es demasiado próxima. Según el científico japonés, se produce entonces una extraña sensación de rechazo o aversión que solo podría ser superada si la réplica fuera tan perfecta que pareciese un individuo real. Mori representó gráficamente su teoría trazando la línea de una simpatía que crece, cae en picado y remonta de nuevo, formando el valle que da nombre a esta eventualidad.» En realidad, la hipótesis anterior no es otra cosa que una traslación al terreno de la cibernética de la experiencia freudiana de lo siniestro, entendida en este caso como la sensación de verse uno mismo reflejado en una imagen en la que no es capaz de reconocerse. En este sentido, los robots representan el paradigma de lo que el sociólogo Richard Sennet llama una herramienta-espejo, que nos invita a reflexionar en profundidad sobre la esencia humana y sus capacidades. En cualquier caso, a lo largo de las próximas décadas habrá ocasión de comprobar si la conjetura de Mori resulta cierta y se ajusta a las reacciones que los humanos experimentan en presencia de los robots, teniendo en cuenta que la International Federation of Robotics (IFR) calcula, en su estudio World Robotics, que hay alrededor de 1,63 millones de robots en el planeta, y vaticina que hacia el 2019 la población robótica puede ascender hasta los 2,6 millones. Obviamente, eso no significa que todos estos robots se puedan clasificar dentro de la categoría de los androides, que es la que más se aproxima al Gólem o a la criatura de Frankenstein y presuntamente daría paso a la aparición del valle profundo de Mori.
© Josep J. Conill

